Justicia para los afrodescendientes: el derecho a la reparación
Escrito por Pastor Murillo
La lucha contra el racismo ha recorrido un largo camino, pero falta reconocer el derecho a la reparación de los pueblos afrodescendientes. ¿Cuáles son los avances y retos?
El punto de inflexión
Este 12 de octubre, la vicepresidenta Francia Márquez instaló en Cartagena la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país, creada mediante Decreto 0820 de mayo de 2023.
Ese hecho se enmarca en un espacio político donde la cuestión de las reparaciones viene ocupando las agendas nacionales, regionales y multilaterales, al punto que algunas voces del Movimiento Social de los Afrodescendientes proyectan que marcará la agenda de los derechos humanos en las próximas décadas.
La importancia de las reparaciones representa un punto de inflexión en el marco jurídico internacional de los afrodescendientes, pues se presenta como una tercera generación de derechos, tras las leyes abolicionistas que consagraron el derecho a la libertad de los esclavizados y las normas constitucionales y legales de reconocimiento como grupo étnico y su derecho a la igualdad, hasta ahora formal.
Hasta hace algún tiempo el perdón era subestimado. Sin embargo, hoy son más las voces que reconocen que, si bien el perdón no cambia el pasado, sí puede incidir en el presente y cambiar el futuro.
Ahora, la justicia reparadora se proyecta como una opción que trasciende las luchas contra el racismo y la discriminación racial y se centra en el derecho a la reparación del daño ocasionado a las víctimas del colonialismo, la trata trasatlántica, la esclavización y la prolongación de sus consecuencias. Esto como un camino para la superación del déficit de ciudadanía que denuncian los afrodescendientes.
El derecho a la reparación
Un principio universal del derecho es que todo aquel que hace un daño está obligado a reparar. Dicha reparación se expresa en los ámbitos espiritual, moral y material; y busca abarcar las dimensiones económicas, psicológicas, sociales, políticas, culturales y educativas desde una perspectiva intergeneracional.
Las medidas de reparación reconocidas son: restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. En cuanto a la procedibilidad se requiere que las víctimas estén identificadas; que los hechos estén plenamente documentados; y, finalmente, que se constate el vínculo causal entre los hechos del pasado y la situación actual de las víctimas.
Un aspecto central de la reparación es el reconocimiento. En este sentido, el pedido de disculpas públicas o de perdón es, en sí mismo, una forma de reparación moral y constituye un paso determinante en el camino hacia la reparación material.
Así lo señala Fabián Salvioli, Relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, justicia y reparación: “el reconocimiento de la verdad por las malas acciones del pasado es un requisito previo fundamental para una disculpa efectiva.”
Hasta hace algún tiempo el perdón era subestimado. Sin embargo, hoy son más las voces que reconocen que, si bien el perdón no cambia el pasado, sí puede incidir en el presente y cambiar el futuro.
Desde luego, el perdón debe estar revestido de una solemnidad reconocida por la jurisprudencia y la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos. Entre los requisitos más importantes se identifican los siguientes:
- Un reconocimiento claro de la naturaleza, escala, duración, e impacto del daño infligido, incluidas sus dimensiones de género.
- La admisión veraz de la responsabilidad por daño causado.
- Una declaración clara de remordimiento y arrepentimiento por los daños mencionados.
- Se debe elegir cuidadosamente el idioma, el estilo y el contexto de la presentación.
- Las disculpas deben ser presentadas por una persona con el liderazgo y la credibilidad para representar a quienes infligieron los daños.
El camino hacia la reparación
El derecho a la reparación de los afrodescendientes se ha abierto paso gracias a su reconocimiento como sujeto colectivo de derecho internacional, tras la Conferencia de Durban.
En esa declaración, se reconoció que: “la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces en la historia de la humanidad, no sólo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, su carácter organizado y, especialmente, su negación de la esencia de las víctimas que constituyen, y siempre deberían haber constituido, un crimen de lesa humanidad”.
En efecto, durante más de 4 siglos, entre 25 y 30 millones de personas fueron desarraigadas del África Subsahariana y trasladadas a lo que hoy es el Continente Americano, donde fueron sometidas al oprobioso régimen de la esclavización.
No obstante, la gravedad de los hechos y la prolongación de sus consecuencias, la voz de las víctimas de tales crímenes y los pedidos de justicia apenas comienzan a llamar la atención.
Por ejemplo, un informe del secretario general de las Naciones Unidas reconoció la importancia de abordar los impactos de la esclavitud y el colonialismo y de revertir las consecuencias que han perdurado a causa de la esclavitud, la trata de esclavos, el colonialismo, el apartheid y los genocidios hacia personas afrodescendientes.
El informe también pone de presente la existencia de marcos jurídicos internacionales, regionales y nacionales, que sirven para soportar las medidas de reparación.
En ese sentido, también cabe resaltar la incorporación de la reparación histórica de los afrodescendientes en algunas agendas públicas nacionales, regionales e internacionales, como las siguientes:
- La inclusión de la cuestión de las reparaciones en el diálogo político de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con la Unión Europea, (Bruselas julio de 2023);
- La decisión de la Unión Africana de adoptar una posición común en materia de reparaciones (febrero de 2023) y de propiciar puntos de encuentros con el CARICOM, tal como se constató con el Tour de Estudio sobre Reparaciones y Sanación Racial (Barbados, julio de 2023);
- La Reunión de Alto Nivel sobre “Reparaciones, Justicia Racial e Igualdad para los Afrodescendientes” en la Asamblea General de la ONU en 2021;
- Y la Mesa Redonda sobre el Impacto negativo del colonialismo en el disfrute de los derechos humanos (2022) y la referencia específica al tema en la Resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La justicia reparatoria también ocupa un lugar central en el Foro Permanente sobre los afrodescendientes, tal como se constata en su informe combinado y en el reporte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, elaborado con ocasión del asesinato de George Floyd.
Algunas experiencias emblemáticas
En julio de 2023, el Rey de Países Bajos se disculpó por la participación de su país en la esclavitud y la prolongación de sus consecuencias. En abril de 2023, el presidente de Portugal manifestó que el Estado debería disculparse y asumir su responsabilidad por su rol en el colonialismo y la esclavitud.
En otros países, como Bélgica, se produjo un informe que fue rechazado por el Parlamento. En Francia y en Alemania se han creado comisiones centradas en la restitución del patrimonio cultural saqueado y en Reino Unido el tema ha sido materia de debate, mientras que en España predomina la negación.
La Universidad de Glasgow de Inglaterra, que antes había reconocido que se benefició de la esclavitud en el Caribe, en asocio con la Universidad de las Indias Occidentales de Barbados, anunció la apertura de una maestría sobre reparaciones.
Igualmente, en alianza con el CARICOM implementan un programa para combatir la diabetes, en clave de reparación histórica. Por su parte, Harvard puso en marcha un programa de reparación a los afrodescendientes, con 100 millones de dólares.
La Universidad de Georgetown anunció que facilitará el acceso a los descendientes de los 272 negros vendidos hace casi 2 siglos. En Colombia, cabe destacar el proyecto “La esclavización y otras formas de opresión racial en la historia de la Universidad del Rosario: procesos archivísticos y memoriales”.
En la recuperación de la memoria histórica cabe destacar el Proyecto Ruta de los Pueblos Esclavizados: Resistencia, Libertad y Patrimonio de la UNESCO; el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana en Washington, DC; El Museo Continental de la Esclavitud en Mauricio, África Oriental; el Proyecto naufragios de esclavos que apoyó la recuperación del barco Clotilda, en Alabama USA.
En Colombia el Proyecto 170 del Ministerio de Cultura, documenta la historia de la esclavización. Y, finalmente, se han establecido fechas conmemorativas en muchos países.
Desafíos y perspectivas a futuro
Si bien lo anterior muestra importantes avances en el camino hacia la reparación de los afrodescendientes, son muchos los desafíos que aún persisten.
En opinión de algunos, el hecho de que para la época la esclavitud fuera una institución revestida de legalidad, hace improcedentes las demandas de reparación. También se alude a una supuesta ausencia de instancias jurídicas competentes para atender demandas por la cuestión del pasado.
Las discrepancias de interpretación con respecto a la responsabilidad intergeneracional son otro asunto. Según voceros y beneficiarios de la trata y la esclavización, los descendientes de los esclavistas no tienen la obligación de responder por lo que hicieron sus antepasados, la reivindicación del Galeón San José por parte de España da cuenta de esa doble moral.
Otro reto tiene que ver con la necesidad de articular las voces de víctimas en torno al relato, las formas de reparación, los beneficiarios y los responsables de las reparaciones. Además, con frecuencia el debate se reduce a la reparación material o económica.
Para el secretario general de la ONU, el mayor obstáculo para las reparaciones por el colonialismo y la esclavitud puede ser que los mayores beneficiarios de estos hechos carezcan de la voluntad política y el coraje moral para dichas reparaciones.
El vuelo que tomen las reparaciones en las próximas décadas dependerá, en gran medida, de la capacidad del Movimiento Social de los Afrodescendientes para influenciar las agendas nacionales e internacionales.
Otro reto tiene que ver con la necesidad de articular las voces de víctimas en torno al relato, las formas de reparación, los beneficiarios y los responsables de las reparaciones. Además, con frecuencia el debate se reduce a la reparación material o económica.
Tendrán que aprovechar el notorio aumento de una conciencia global antirracista, tras la constatación de los impactos desproporcionados de la pandemia del Covid-19 en la población afrodescendiente y la movilización internacional por el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos.
El gran desafío es posicionar el reconocimiento de que el déficit de ciudadanía que acusan los afrodescendientes hunde sus raíces en la trata y la esclavización.
En este sentido, el proceso de negociación de un Proyecto de Declaración Internacional sobre la Prevención, la Protección y el Pleno Respecto de los Derechos Humanos de los Afrodescendientes a instancias de las Naciones Unidas y el propósito de una Declaración hemisférica que comienza a abrirse paso en la OEA.
Estos son escenarios clave y propicios para allanar el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes en clave de reparación histórica.
Fuente: razonpublica
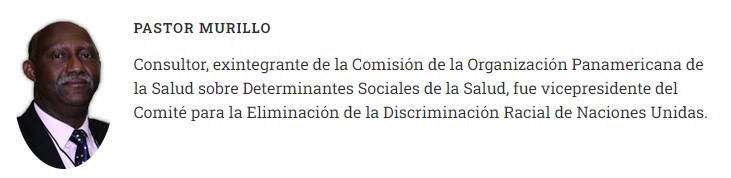
* Pastor Elías Murillo Martínez. Abogado y doctor Honoris Causa. Actualmente es miembro del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, de las Naciones Unidas y del Grupo Asesor Técnico, Ad honórem, de la Secretará Ejecutiva, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Consultor independiente. Cuenta con más de 27 años de incidencia internacional en la agenda de los afrodescendientes y 17 años de experiencia a nivel directivo y asesor de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de Colombia.
Fue miembro (2008 -2020) y vicepresidente (2018 -2020) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD de la ONU, donde ofició como relator para Surinam, Guatemala, Honduras, México, el Salvador, Cuba, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Bolivia, España, Argentina y el Ecuador. Fue miembro del Comité Directivo del Proyecto “Economistas de Impacto sobre Inclusión en Salud” (The Economist Group) (2021 - 2022) y de la Comisión de la OPS sobre Equidad y Desigualdades en Salud en las Américas (2016 -2019); jefe de delegación alterno de Colombia a las Conferencias de Santiago (2000) y de Durban (2001); formó parte del equipo negociador del TLC Colombia – Estados Unidos y del Grupo de Expertos Gubernamentales que formuló la Decisión Andina 391 de 1996, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y sus productos derivados. Ha sido observador electoral de la OEA y consultor, así como de otras organizaciones internacionales, incluidas la OPS, el Banco Mundial, OIM, PNUD, OEI, CAN, GIZ, Cocteno/UE y ACDIVOCA/USAID. Impulsor de varias iniciativas en favor de los afrodescendientes, incluidos el Año y el Decenio internacionales; las Recomendaciones Generales 34 y 36 del CERD, sobre Racismo y Discriminación Racial contra los Afrodescendientes y sobre el perfilamiento racial, que también aborda el sesgo algorítmico; las contribuciones del CERD al Programa de Actividades del Decenio, incluida una Declaración Internacional sobre los Derechos de los Afrodescendientes (ONU), que se encuentra en progreso; un TLC sui generis que resignifique el comercio triangular; AfroExpo; y una encíclica papal que reconozca el rol de la Iglesia Católica en la trata trasatlántica y la esclavitud (CERD/C/VAT/CO/16-23). Ha publicado varios ensayos y columnas de opinión sobre los derechos de los afrodescendientes.

